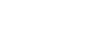Hace ya tiempo tuve la ocasión y la suerte de poder disfrutar, durante unos años, vivir en otro contexto, en otra cultura totalmente diferente a la mía. En un país con una historia impresionante y una situación económica, política, social y religiosa, según los entendidos, caótica: Egipto.
Pero esto poco tiene que ver con el tema que nos ocupa. Por el contrario, puedo afirmar que ha sido precisamente en Egipto dónde se ha concedido el placer y la gracia de poder ir más al fondo de una reflexión más radical de la relación.
En situaciones semejantes, cualquiera se siente seguro de sí misma: consciente y convencida de sus capacidades, creyendo en su total desarrollo y crecimiento personales. Por tanto, con mucha capacidad de dar, ya que lo que se va a encontrar, aparentemente, está ávido de recibir.
Claro está, cuando una persona va a otro país a otra cultura, lo que espera es que toda esa nueva realidad va a girar en torno a una misma y, por consiguiente, la adaptación de mi parte es impensable porque uno cree que es la realidad la que se adapta a ti. Muchos han hablado de inculturación, un término adecuado y teóricamente pertinente para estos casos, aunque con muchos interrogantes y dudas al respecto, las cuales no considero oportunas al caso para explicar.
No obstante, es la misma realidad la que te hace reaccionar porque el primer muro contra el que una se estampa es, precisamente, el canal con el que vamos a comunicarnos: el idioma. En esta ocasión nos encontramos con una lengua que, desde occidente y sin más conocimiento (o mejor con gran desconocimiento) se considera endiabladamente difícil: el árabe.
Te llegas a convencer de que es inevitable y necesario su aprendizaje sobre todo si lo que quieres es “relacionarte”. Se pasa por momentos duros; en ocasiones pasas ridículo. Se pierde seguridad, pero sin grandes sustos.
Pasa el tiempo, se muestra interés y se ve la necesidad imperiosa de aprender lo más rápido posible, pues nos urge el mostrarnos como creemos que somos: capaces, competentes, profesionales y, hasta incluso creativas e innovadoras.
Llegó un momento (tarde, pero llegó) en el que reconoces los progresos y, consigues hacerte entender y expresarte con cierta mediocridad.
En este tiempo, casi sin percibirlo, me volví más observadora, más atenta y sensible al menor detalle de la expresión del otro. Detalles que apenas percibirías en un encuentro con iguales en un contexto y cultura que nos es conocida.
Al principio son artimañas que buscas para salir al paso, pero curiosamente, vas descubriendo lo importante y lo genial que eso resulta. Llegas a la conclusión de que, en situación de desigualdad, uno se vuelve más vulnerable y sensible a “lo otro”, al otro, en definitiva.
Escuchas con más atención, intuyes y percibes no sólo lo que el otro dice sino cómo lo dice, intentas llegar a comprender desde dónde lo dice y qué hay detrás de todo lo que dice. Observas. Una parece descubrir la contemplación. Acostumbrados a la espiral del ruido y la palabra, parece que se olvida la mirada, el silencio, el roce.
Una vez más la realidad te coloca en tu sitio, desde la imposibilidad. Comienzas a ver modos y maneras que resultan desagradables y disruptivos y que chirrían dentro de ti.
Es cuando comienzas a ver situaciones, encuentros en los que te ves reaccionando y actuando de igual manera y, te alertas.
Aun así, el deseo de comprender al otro te lleva más lejos e intentas buscar la razón de por qué actúa, por qué esos modos. Y no me refiero a aspectos que podrían ser culturales, sino que tienen que ver con la relación con el otro.
De igual manera, observas el esfuerzo que el otro realiza por hacerse comprender y por comprenderte. Es milagroso si lo traslado a nuestra cultura. Puede que aquí tengan mucho que ver algunos de sus valores: la noción del tiempo, el tiempo no es otro que el momento en que se vive; no hay prisas. Todo es igualmente importante. En muchos casos resulta desesperante y exasperante, pero indudablemente mejor cuando se trata del encuentro con alguien.
El propósito con el que llegué a Egipto era el de ofrecer. Cada día se va desdibujando y perdiendo fuerza ante la limitación. Se aprende a ser receptivo de todo lo que el otro nos ofrece en la relación.
Todo se torna “ineficaz”, se “pierde el tiempo”, se vuelve paciente. Todo cobra sentido desde la mirada y el silencio. Desde la imposibilidad.